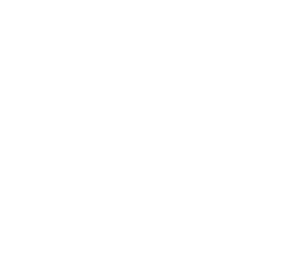Nuevo proyecto digital del Serpat exhibe los sitios de patrimonio mundial integrando la perspectiva de género

Con el objetivo de reducir la brecha en la representación de género dentro del patrimonio cultural, la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial, a través del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial, llevó a cabo un innovador registro participativo que, en conjunto con las comunidades vinculadas a la memoria, uso y resguardo de los sitios de patrimonio mundial, ha logrado un paso importante en la incorporación de relatos más equitativos a la hora de transmitir el significado de estos bienes reconocidos por Unesco.
Apoyado por el Fondo de Acciones Culturales Complementarias de la Unidad de Género con la participación de direcciones regionales y la Unidad de Comunicaciones del Serpat, este proyecto web responde a las directrices de la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO, que promueve un enfoque basado en los Derechos Humanos y la participación equilibrada de género en la gestión del patrimonio cultural material e inmaterial.
"Nos encontramos con una realidad donde las mujeres y diversidades han estado históricamente invisibilizadas en los relatos patrimoniales. Con este proyecto, queremos aportar a su reconocimiento y al fortalecimiento de sus voces en la construcción de memorias colectivas", señala María Pilar Matute, arquitecta del Centro Nacional de Sitios del Patrimonio Mundial y coordinadora del proyecto. La exposición virtual está compuesta por 100 fotografías, 13 audiovisuales y textos de investigación sobre los Asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro, en la Región de Arica y Parinacota; Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, en la Región de Tarapacá; Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, en las regiones de Antofagasta y de Atacama; Parque Nacional Rapa Nui, en la Región de Valparaíso; y Campamento Sewell, en la Región de O’Higgins.
El trabajo se realizó a través de una metodología participativa diseñada con pertinencia territorial para cada localidad, en estrecha relación con los equipos audiovisuales a cargo. Así, se realizaron entrevistas, encuentros comunitarios y el levantamiento de archivos, lo que permitió detectar, reconocer y destacar el papel de mujeres y diversidades que viven o vivieron su cotidianidad en estos sitios.
Un registro desde las comunidades
El trabajo en terreno permitió recoger testimonios que revelaron quienes han sido protagonistas en la historia de estos lugares, realizando registros fotográficos y audiovisuales. En el Parque Nacional Rapa Nui, por ejemplo, la investigación documentó el papel clave de las mujeres en la conservación de las tradiciones orales y rituales de la isla. En las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, se rescataron las experiencias de mujeres pampinas, quienes no solo trabajaron en el salitre, sino que también sostuvieron la vida comunitaria en un entorno históricamente masculinizado. Un caso similar se dio en la región de Arica y Parinacota, la investigación en torno a la cultura Chinchorro permitió cuestionar la ausencia de figuras femeninas en la narrativa museográfica tradicional, abriendo paso a nuevas lecturas sobre los roles de género en las sociedades precolombinas.
Para María Pilar, este trabajo significó un hito en la forma de entender el patrimonio desde las propias comunidades. “Logramos recoger relatos que siempre han estado ahí, pero que no habían sido sistematizados ni incorporados en los discursos patrimoniales oficiales. Es un ejercicio de justicia histórica y también una forma de ampliar la mirada sobre lo que entendemos como patrimonio”, señaló.
Resultados y proyecciones
Uno de los principales logros del proyecto fue la creación de una exposición digital sobre patrimonio mundial y género, disponible desde la web de la Subdirección de Fomento y Gestión Patrimonial para todo el mundo. Además, a partir del material gráfico y los testimonios de este estudio se podrán ir generando diversos materiales impresos, entre ellos postales, que irán siendo distribuidas en las comunidades locales, asegurando que estos relatos no solo queden en archivos institucionales, sino que sean accesibles para sus protagonistas.
El proceso no estuvo exento de desafíos. La investigadora explicó que la logística y los recursos disponibles obligaron a priorizar cinco de los siete sitios patrimoniales, pero la metodología utilizada dejó abierta la posibilidad de expandir el registro durante 2025. “Este proyecto es un punto de partida. La idea es que esta línea de trabajo continúe con los sitios: Área histórica de la ciudad puerto de Valparaíso, en la Región de Valparaíso; e Iglesias de Chiloé, en la Región de Los Lagos, sumando nuevas voces y transformando la forma en que narramos y valoramos nuestro patrimonio”, enfatizó.
Más allá de los productos concretos, el registro participativo generó relevantes instancias de encuentro y reflexión en las comunidades, fortaleciendo su vínculo con el patrimonio y fomentando su participación en la gestión de estos espacios. Con ello, el proyecto no solo contribuyó a generar un relato más inclusivo y diverso, sino que también reafirmó la importancia de una ciudadanía activa en la protección y transmisión del patrimonio cultural.